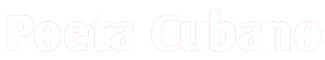DIMAS
El Señor
Dios, después de haber creado el cielo y la tierra, las plantas y los animales
llamó al hombre a la existencia y con el paso de los años la tierra se fue
poblando de todos ellos; buenos y malos, sabios e ignorantes, justos y pecadores.
Pero siempre destacaron grandes hombres y mujeres de reconocida piedad y
virtud, verdaderos hijos e hijas de Dios que observaban la Ley y los
mandamientos.
Uno
de ellos fue Lucio el Galileo, quien durante el año 15 del reinado de Tiberio
César ya contaba con 82 años y había dedicado toda su vida a la noble labor de
la alfarería. Era un hombre honesto y trabajador, temeroso de Dios y respetuoso
de la Ley. Cada sábado acudía a la sinagoga para escuchar la Torá y ofrecer su
ofrenda al Señor.
El
Señor estaba contento con Lucio y por eso le dio el hijo que tanto deseaba.
Durante mucho tiempo quemó inciensos en el altar y ofreció el mejor aceite para
que Dios le concediera a su primogénito. Su mujer, Eva, ya era de avanzada edad
cuando Dimas vio la luz, y poco tiempo después los había dejado por un mal que
la aquejó durante muchos años.
Lucio
enseñó a su hijo el oficio que su vez él había heredado de su padre. El niño
aprendía rápido pero no parecía gustarle. Mucho se empeñó en que éste se
instruyera y aprendiera todo cuanto necesitaba para la vida, también lo adentró
en la fe y la escritura, en el canto y en la lengua griega, pero nada de esto
podía retenerlo demasiado tiempo. Dimas aprovechaba cualquier oportunidad para
escabullirse entre las estrechas paredes del taller y salía corriendo como
impulsado por una fuerza misteriosa hasta la plaza donde se unía a otros
ociosos e intrépidos chicos que sólo habían adquirido habilidades para robarse
los frutos del mercado. Ese era el arte que más le fascinaba, hurtar algunos
higos y esconderse a deleitarlos detrás de alguna túnica que se oreaba en los
cordeles de los vetustos portales.
Así
fue creciendo en edad y estatura y por más empeño que Lucio ponía en formarlo
como un hombre de bien, Dimas parecía adentrarse más y más al camino de la
perdición. Larga era la lista de fechorías y ultrajes que ya caía con todo su
peso sobre la azorada conciencia de su padre. Era de los malhechores más
procurados en el imperio; se cuenta que además de saquear a la turba de judíos,
robó los libros de la ley en Jerusalén, dejó desnuda públicamente a la hija de
Caifás y substrajo el depósito secreto colocado por Salomón.
Lucio,
angustiado por esta desventura ofrecía plegarias al Señor para que su errado
hijo enderezara sus pasos y se adhiriera al camino de la justicia y el bien,
pero parecía que sus oraciones no alcanzaban la morada de Dios. Decidió
entonces ofrecer un cordero joven y mientras lo inmolaba en el altar de Dios,
con los brazos abiertos al cielo, lanzó su más contundente súplica:
-
Señor mío y Dios mío, Dios de nuestros padres y mayores, Dios de Abraham, de
Isaac y de Jacob. Escucha la súplica de tu hijo y no te hagas sordo a mi voz.
Me diste una buena esposa y una vida larga a tu servicio, me concediste el hijo
que tanto deseábamos Eva y yo y por más que por años he moldeado con mis manos
el barro hasta tomar la forma que mi mente imaginaba, no he podido forjar a mi
pieza más preciada. No permitas que Dimas se aleje de ti, te lo pido con todas
las fuerzas de mi ser, moldéalo tú, toca su corazón y su mente y no lo
desprecies por sus obras. Permite que mi hijo te reconozca como Dios y Señor y
sálvalo de la vida que lleva.
Al
Señor le agradó la oración de Lucio y quedó seducido con el buen aroma de la
grasa del animal. Por lo que, viendo el corazón de Dimas y la bondad tras sus
malas acciones le concedió una última oportunidad.
Era
vísperas de la Pascua, los judíos peregrinaban a Jerusalén; pero como nunca, la
dura mano del Imperio Romano caía sobre los pobladores que ya comenzaban a
sublevarse en grupos bien organizados conocidos como “Zelotas”. Dimas llevaba
días sin aparecer y su padre emprendió solo el camino a la Ciudad Santa. Había
disturbios por doquier, soldados en las azoteas y plazas, y a lo lejos, La
Calavera, llena de crucificados, exponía la vergüenza, y amenazante recordaba a
la inquieta multitud la suerte reservada a los rebeldes.
Lucio
se acercó al pórtico de la ciudad y mientras se alzaban los dinteles una
caravana de emplumados cascos emergía de entre el polvo con lanzas y carros de
guerra. Un espectáculo ya acostumbrado que llevaba a los condenados al culmen
de su más encarnizada sentencia. Envueltos en quejidos de plañideras, y el
redoblante toque de las cajas, unos tres desdichados marchaban a la desventura.
Alzó
la mirada pero no podía divisar el rostro de los malhechores ocultados por la
sangre y el sudor que en cada escollo el verdugo exprimía con sus letales
flagelos. Siguió como muchos la procesión hasta el impuro destino y al llegar
al pináculo advirtió con zozobra que uno de aquellos condenados era Dimas, su
primogénito y unigénito varón, clavado y alzado sobre aquel mortífero madero.
Al
centro, agonizaba un pobre hombre al que le habían coronado con zarza seca y
que era blanco de injurias y vituperios. La sangre emergía de su sien como
descontrolado caudal por el cauce de su lastimado rostro. Se oyó el grito
azorado de Gestas, que yacía a la izquierda de aquél al que llamaban el Cristo:
-
Ey tú, Nazareno, si eres el Cristo, líbrate y libértanos a nosotros.
Dimas
alzó como pudo su cabeza y lo reprendió diciéndole:
-
¿No temes a Dios tú, que eres de aquellos sobre los cuales ha recaído condena?
Nosotros recibimos el castigo justo de lo que hemos cometido, pero él no ha
hecho ningún mal.
Y,
una vez censurado a su compañero, exclamó, dirigiéndose a quien estaba al
centro:
-
Acuérdate de mí, Señor en tu Reino.
Aquél
hombre al que se le habían atribuido milagrosas curaciones y que era seguido
por multitudes por ser un gran profeta de Dios, le respondió:
-
En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Al
oír aquellas palabras Lucio sosegó su sufrimiento al recordar aquello que tanto
le había pedido al Señor.
Y
he aquí que una nube oscureció todo el lugar y un fuerte temblor sacudió las
cruces de los condenados rasgando a la mitad el velo del templo. Un judío de
renombre cayó rostro en tierra y exclamó:
-
Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios.